¿Te comerías a tu perro? La pregunta, insidiosa, utilizada para para convocar a una actividad anti-especista, requiere de una respuesta igualmente insidiosa. La respuesta que dispara no podría ser demasiado seria, porque la pregunta no lo es. Demos, entonces, una respuesta rápida: bajo las condiciones propicias de hambre, escasez alimentaria y arrojados al limbo de la supervivencia, la respuesta sería un rotundo sí. Incluso a ese cachorro entrañable que nos marcó la infancia. No sería nada personal, ni expresaría odio alguno, es claro. Tú, yo, cualquiera lo haría: tirios y troyanos, moros y cristianos, civilizados y bárbaros. La respuesta es afirmativa porque así lo confirma la experiencia histórica: recordemos sino las célebres crónicas del inglés Ulrico Schmitd, que narró las peripecias de los primeros fundadores de la ciudad de Santa María del Buen Ayre durante el sitio impuesto por los amalonados indios querandíes y su irreductible noción de patria. Los hidalgos, no muy adeptos a la gastronomía canina en condiciones normales, más propicios a los cortes porcinos y vacunos y a la sazón mediterránea, tuvieron que afrontar la dramática tirantez del hambre de algún modo. Y lo hicieron comiéndose primero a sus perros de caza, luego a los caballos con sus aperos de cuerda y goma (sólo se salvó el metal resistente a los jugos gástricos), y por último, si hemos de hacer caso a la versión ficcional del oligarcón Mugica Lainez, también tajearon algún que otro muslo humano que fue engullido crudo. Y no se trata de un hecho aislado: la entera historia de nuestra conquista es, entre otras cosas, la historia de los exabruptos bárbaros de las potencias civilizadoras. Estas se enfrentaron a las condiciones extremas de estas tierras que, por todos los medios, incluso la contradicción moral y la negación radical de su presunta superioridad humana, buscaban repelerlos. Nosotros seremos bárbaros, pero los antropófagos siempre fueron ellos.
***
La pregunta ¿te comerías a tu perro? presupone de quiénes la formulan una respuesta negativa, y señala de inmediato una contradicción tan solo aparente: si efectivamente en condiciones normales no nos comeríamos ni a nuestro perro ni al del vecino, por más que defeque en nuestro patio, ¿entonces porque habríamos de comer una vaca o una gallina, un conejo o un chivo, un surubí o un aguará guazú? La pregunta en cuestión es una pregunta de panza llena, y no porque un estómago pleno implique algún tipo de tara o impedimento reflexivo. Nos referimos a que es una pregunta situada socialmente, y por añadidura, mal situada.
Desde dónde escribo por ejemplo, en un país con más de un 60% de lo que la cauta ONU y las ONGs coloniales llaman “inseguridad alimentaria”, la pregunta, y más aún la pregunta connotada, adquiere ribetes insultantes, grotescos. Y no sólo se trata de Haití, Somalía ni de la situación extrema de las naciones del “cuarto mundo». Recordemos sino los famosas testimonios de los “comegatos” del Gran Rosario durante los famélicos años neoliberales o la persistencia de bolsones de hambre crónica en el gran norte argentino.
la entera historia de nuestra conquista es, entre otras cosas, la historia de los exabruptos bárbaros de las potencias civilizadoras. Estas se enfrentaron a las condiciones extremas de estas tierras que, por todos los medios, incluso la contradicción moral y la negación radical de su presunta superioridad humana, buscaban repelerlos. Nosotros seremos bárbaros, pero los antropófagos siempre fueron ellos.
La pregunta por nuestra comida, por lo que legítimamente podemos echar al plato sin sentir una culpa metafísica, es, claro, una pregunta por la humanidad relativa de todas las cosas y todos los seres. Aunque el pensamiento antiespecista sea incapaz de comprenderlo, se trata de una asignación siempre intrínsecamente humana, no consultiva, despótica si se quiere. Así lo hace el bárbaro cárnico que se come a un animal, como el antiespecista radical que elige no hacerlo y que lanza anatemas contra contra el pobre urbano que se la rebusca para echarle un hueso al puchero.

Es lo que el perspectivismo de los indígenas amazónicos (o al menos lo que su exégeta en portugués, Eduardo Viveiros de Castro), señalan: todo ser viviente es antropocéntrico, en el sentido de que coloca su propia humanidad (o llámese perrunidad, no importa) como rasero y clave para la interpretación del mundo. Porque nadie puede interpretar lo existente de forma tercerizada, con la mediación de otras criaturas siempre incognoscibles. Lo contrario implicaría una constitución psíquica disociada, rota. El ser humano entonces está condenado interpretar y colocar en una jerarquía de humanidad relativa al resto de los seres: por eso nos comeríamos un lobo con muchas menos contradicciones que a un perro, aún cuando su constitución genética sea idéntica. Esto se vincula al hecho de que el perro no es un ser estrictamente natural, sino uno de esos raros casos de lo que se ha dado en llamar “selección artificial”: un esquema de evolución adaptativo y cooperante con el ser humano desarrollado a lo largo de miles de años. Pero claro, obviando desde Kropotkin hasta la biología dialéctica, el izquierdismo cree que toda apelación a lo biológico es fascista, eugenésica, reaccionaria. Como ser artificialmente seleccionado, el perro y también otras antiquísimas mascotas, llevan incorporadas una irreductible carga de humanidad, siempre inferior a la de lo humano en sentido estricto, pero más próxima, familiar y atávica que la animalidad “pura” de un lobo o un gato montés. El perro es, para nuestra cultura, el más humano de los no humanos, y por eso su consumo linda con lo antropofágico. Lo mismo sucede para otros pueblos, pero no con los nuestros, con el carácter sagrado otorgado a las vacas, celosamente vetadas de toda posibilidad dietaria (lo sagrado no es otra cosa que humanidad concentrada).
La pregunta por nuestra comida, por lo que legítimamente podemos echar al plato sin sentir una culpa metafísica, es, claro, una pregunta por la humanidad relativa de todas las cosas y todos los seres. Aunque el pensamiento antiespecista sea incapaz de comprenderlo, se trata de una asignación siempre intrínsecamente humana, no consultiva, despótica si se quiere.
Aún más, el otro problema de índole filosófica en que falla el antiespecismo, es la presuposición de que una relación metabólica, de “consumo” de un animal (sea la ingesta o el consumo de algún producto derivado) implica una relación de desprecio por ese animal y por la vida en general, y una afirmación de superioridad humana. Ésta presuposición podía tener algún sentido para esa niña urbana que creía que los pollos crecían de los árboles y ya salían así, pelados y en bandejas de plástico como los encontramos en los supermercados (la pobre niña casi muere del susto al enterarse del proceso real de la producción avícola). En cambio, resultará ridícula para cualquier campesino o habitante de zonas rurales de nuestro continente. He visto a un productor rural de buena condición económica pasar noches enteras velando el parto de una chancha, tendido en el suelo frío y sucio de la paridera acompañando al animal en jornadas frías y lluviosas. Una actitud que no responde a estrictas necesidades de rentabilidad económica, en tanto el productor podría haber dejado dicha tarea en mano de algunos de los peones rurales que trabajaban con él su campo, y pasar esas noches con su familia en el pueblo cercano. Ese era, ni más ni menos, que un gesto de cuidado, de respeto “gratuito” por la vida animal. Lo que no impidió que, sin inquina, el mismo productor fuera quién carneara a la chancha una vez parida, y la vendiera para luego para su consumo. Situaciones idénticas se repiten sin cesar por ejemplo en las comunidades indígenas y campesinas con el uso sacrificial de los animales, sea para alimentación o por motivos religiosos, que bien mirados están vinculados a otras necesidades nutritivas (hambre de pan, hambre de dioses, gustaba de repetir un filósofo argentino). Mal podrían comprenderse estos fenómenos desde la asociación consumo animal-desprecio por lo animal. De igual manera, cuando mi abuela era una niña, pudo con paciencia y maña domesticar y tener de mascota a una criatura tan reacia y desconfiada como lo es una comadreja (un bicho que de seguro la gran mayoría de los antiespecistas urbanos sean incapaces de diferenciar de una rata). Pero cuando la comadreja empezó a comerse los huevos del gallinero por las noches, la natural prioridad puesta en la reproducción de la vida, obligó a la familia a sacrificarla. Mi abuela no vertió una lágrima, como no lo hacen los niños de las comunidades mbya guaraníes que en Misiones acostumbran criar a los cachorros de coatíes hasta que les crecen las garras, se vuelven dañinos y toca dejarlos en la selva verde y roja.
***
El antiespecismo pretende ser una especie de cosmocentrismo sin indios ni campesinos: es decir, una impostura falaz y cuando menos sospechosa, por parte de jóvenes blancos, urbanos y de clases medias. Y señala como causa de las penosas condiciones de la producción animal bajo el régimen del capital, un abstracto e inconcluyente antropocentrismo del que todos seríamos democráticamente culpables. Mismo esquema de atribución de responsabilidades que culpa de la contaminación, sin distingos, a quién arroja una botella de plástico al suelo, como a quién vierte toneladas de residuos industriales o paga su derecho a la contaminación masiva con los tristemente célebres bonos de carbono. Pero bajo el capitalismo las cosas no giran en torno a una humanidad abstracta. No es el emplazamiento autoritario de la especie humana como ombligo del mundo lo que está consumiendo y destruyendo nuestro microcosmos planetario: son las sacrosantas leyes del valor. Son algunos segmentos de clase, y las pautas de consumo de los países coloniales, las que producen sin ninguna otra consideración que no sea la de la reproducción ampliada del capital: ni éticas, ni ecológicas, ni cosmocéntricas, ni humanas. Por eso es que las condiciones de producción y de malestar animal en un feed-loot o en un criadero de pollos no son necesariamente mas degradantes que las afrontadas por un minero de oro de la Serra Pelada en Brasil o por una maquiladora en el norte mexicano. Incluso la producción y el consumo de los mismos animales está social y colonialmente segmentada: mientras que las privilegiadas carnes de la ganadería extensiva de las pampas nuestras son exportadas a Europa, los trabajadores argentinos y argentinas consumen cada vez menos carne, pero cuando lo hacen solo acceden a a una carne de pésima calidad, sobrehormonada. O, en esta isla desde la que escribo, se ha desarrollado en República Dominicana una específica rama de la industria cárnica exclusivamente dedicada al consumo de las masas empobrecidas haitianas, consideradas subhumanas en sus requerimientos alimenticios: sin mucho empacho, se llama a dicha industria, de este y de aquel lado de la isla, “manje pepe”, es decir, “comida de mierda”.

Este seudo cosmocentrismo encubre entonces un clasismo (aún sin necesidad de adentrarnos en las estructuras variables de los costos de los alimentos y en los precios relativos de la alimentación omnívora o vegana) y un colonialismo: por eso es que la desviación ideológica del especismo sólo ha cobrado cierta pregnancia siempre en espacios urbanos, entre las clases medias y altas de los países centrales y en ciertos fragmentos de las pequeñas burguesías ociosas e imitativas de los países periféricos menos subdesarrollados. El cosmocentrismo indígena, campesino o afrodescendiente nunca alumbró algo parecido a la impugnación moral de establecer un intercambio metabólico con la naturaleza, incluidos los animales, y éstas poblaciones son hasta el día de hoy las grandes productoras de alimentos sanos del orbe, además del principal tabique a la destrucción de extensos territorios naturales, con flora y fauna incluidas. Sería preciso poner más énfasis, por ejemplo, en la sistemática práctica de extinción de especies que el capitalismo ha generado en los últimos siglos, restringiendo de forma incesante la sagrada y maravillosa biosiversidad de nuestra casa común que es el planeta. O en la política de derroche de alimentos, cárnicos y vegetales, que hace que los supermercados de la Europa hiper-desarrollada arrojen anualmente toneladas de alimentos en perfecto estado a la basura, por causa del vencimiento meramente publicitario de sus empaques que deben ser incesantemente renovados, como me refirieron amigos y amigas de Suecia y Noruega. No todo humanismo es antropocéntrico, o en todo caso, no todo antropocentrismo es enemigo declarado de la vida no humana. Sólo el capital lo es.
El antiespecismo pretende ser una especie de cosmocentrismo sin indios ni campesinos: es decir, una impostura falaz y cuando menos sospechosa, por parte de jóvenes blancos, urbanos y de clases medias. Y señala como causa de las penosas condiciones de la producción animal bajo el régimen del capital, un abstracto e inconcluyente antropocentrismo del que todos seríamos democráticamente culpables.
***
Pero debemos hacer aún alguna consideración de índole político-operativa, estratégica. Como el ecologismo ingenuo (o quizás no tan ingenuo sino con razones más bien opacas), el antiespecismo asume como tarea prioritaria la modificación de prácticas de consumo individuales mediante una pedagogía de contagio. Una tentativa hegemonista que no procura palancas estructurales, que no conoce o no cree necesarias. Se trata de un culturalismo sin centro de gravedad. En síntesis, de liberalismo metodológico y práctico. Pero esta ingenuidad es más que ingenua en tanto toda elección de agendas implica la asignación y el desplazamiento de prioridades: los esfuerzos políticos y organizativos son siempre finitos, y la construcción de una agenda es siempre la impugnación de otra. Debemos corrernos de la imposición de agendas atomizadas y hasta ridículas en las que todo es justo, todo sirve, toda empresa debe ser acometida, y poder decir con firmeza: «esto sí, esto no es primordial ahora, esto no, nunca». Debemos también estar alertas en torno a las peligrosas afinidades electivas entre programas presuntamente radicales y las perspectivas neoliberales más reaccionarias: mientras que el antiespecismo promueve la erradicación del consumo cárnico por razones físicas o metafísicas, el neoliberalismo vernáculo, como todo ciclo retrógrado de la historia argentina, lo hace por razones de rentabilidad empresaria. El macrismo no sólo reprimariza la producción y aniquila el mercado interno, sino que también empobrece la dieta popular: harinas y mas harinas son cada vez más la única alternativa alimentaria de las periferias urbanas de todo el país, que no ofrecen la necesaria ingesta de proteínas que el consumidor vegano puede procurar por otros medios, pero no así el pobre y el laburante. La propia Sociedad Rural y las patronales agrarias suscribirían gustosos un programa “antiespecista” de reducción del consumo de carnes en el país, conforme entronca perfectamente con su interés de exportar las carnes argentinas hacia los mucho más redituables mercados europeos, o más aún para reemplazar la ganadería y llevar hasta el horizonte el manto verde de la soja transgénica. De hecho, una forma bastante rigurosa de medir los avances y retrocesos de las clases populares en la Argentina en cada etapa histórica, es medir los consumos relativos de carne de la clase trabajadora, así como la más o menos recurrente celebración de asados es un indicador bastante preciso del estado de deterioro o fortaleza de los lazos comunitarios imprescindibles para cualquier transformación social de envergadura.
***
Toda teoría, hasta la más equivocada, guarda en sí un grano de verdad que es preciso reconocer, tomar e incorporar, para orientarla adecuadamente hacia una praxis transformadora. En este caso, es evidente la tentativa bienintencionada de ciertos sectores de la población, notoriamente acotados en nuestro contexto, que bregan por otras formas de relacionarse con los animales y el entorno planetario, conmovidos por las condiciones espantosas en que los animales son producidos y consumidos, y por la degradación general del medioambiente, geométricamente acrecentada durante las últimas décadas. Sin embargo, no bastan las buenas intenciones, sino que es preciso tener sensibilidad popular e inteligencia estratégica para que las buenas intenciones no pierdan filo o, peor aún, entronquen tácitamente con perspectivas marginales o reaccionarias.

Me comunican mis afectos que en las barriadas tolosanas ya se sienta el inconfudible tufillo a asado que señala la proximidad del 25 de Mayo. Los antiespecistas no solo están equivocados, sino que están condenados a la frustración y la neurosis en un país en el que uno puede encontrar hasta escabeches de peludo y yacaré. Se trata de una rebelión inútil. Inútil como esta replica.






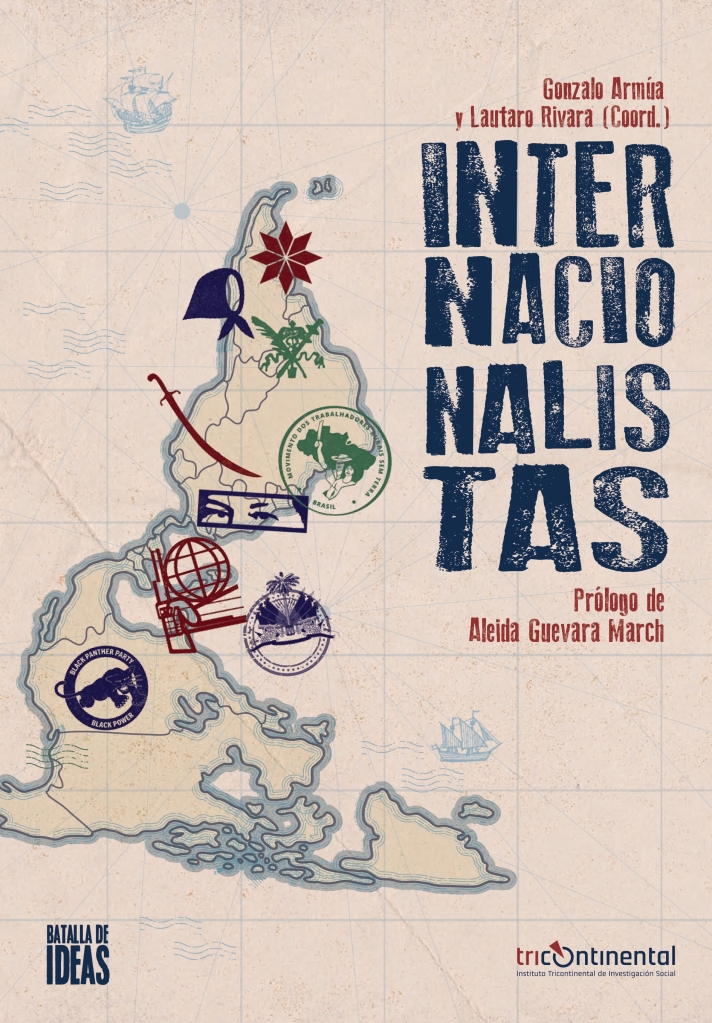
Deja un comentario